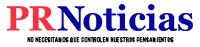Era ya noche en Madrid, ese “pueblo de pastores luego asfaltado” que escribió César GonzálezRuano. Era noche y soplaba el viento helado de la sierra. Yo venía desde el verano de Valencia, veinticinco grados, masticando las uvas de una conversación que si sola justificaba el viaje, con Miguel Bermúdez de Castro, un sabio dandy, eterno joven como César, lejos todavía de la edad a la que aquel escribió “Mi medio siglo se confiesa a medias”.
Llegamos a Madrid antes de las diez, y el prer aire me agarró de la garganta a la altura del Ministerio de Defensa, como si el general Bono me quisiera forzar a repetir una mili que nunca hice. Tenía cita en Príncipe de Viana con otra eminencia a la que no citaré, que
“Ni tenemos ni podemos”, fue su respuesta.
Temí haber caído en desgracia. Pronto me explicó que una ley reciente les había confiscado el botiquín e peraba la prohibición de administrar aspirinas, tilenoles, optalidones, pastillas contra la acidez, ni siquiera el bicarbonato que se les pone a las rosquillas. Miré alrededor. Un cotolengo de unidad de vigilancia intensiva malvivía en las mesas antes de resucitar con las borrajas y el bacalao de Oyarbide. La hora del almuerzo y la de la cena siempre han sido el momento de tomarse la pastilla, el vasodilatador o ese compensador de la tensión que te permite aumentar la dosis del Chivite. Ahora el gobierno lo prohíbe.
En una mesa vecina celebraban un cumpleaños. Un mago llegó a los postres. Hizo juegos de manos con cartas y pañuelos. Al verme naufragar de angustia se acercó. Identificó en mi cuello las huellas de la mano panadera del general Bono. Puso los dedos en mi oreja, frotó el cartílago y cuando abrió la mano una papelina de bicarbonato brillaba en su palma. Salos, ya de madrugada, y un morito nos abordó en la esquina de Manuel de Falla. Abrió el abrigo a la noche y desplegó un cargamento de farlopa. Entre las drogas destellaban las pastillas del botiquín. Compré legal. Hoy volveré a salir a cenar. Llevaré de todo, que voy con mi prenda, y no quiero que un dolor de cabeza me arruine la noche del vies.
Artículos Anteriores:
La cuota de Caldera o de cómo pensar con el monjón
Las perplejidades de Florentino y Cayetana