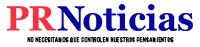Me lo decía hace unos días uno de los grandes cerebros del mundo empresarial español, una de esas figuras que a fuerza de estar en la sombra, lejos de los focos de las cámaras, se han convertido en los hombres de verdad tantes de la vida española: ‘los que vienen en cayucos tienen el mejor currículo de su país’. Saben hacer poco, pero levantan la mano cada vez que alguien pregunta si se atreven a levantar una pared con ladrillos y mortero, o conducir una grúa.
El mismo gurú me confesaba otra certeza: subir en una empresa, escalar en la jerarquía es fácil: basta con apuntarse cada vez que un jefe pide un responsable para una tarea. ‘Se sorprendería usted de la poca gente que es capaz de asumir cargas de trabajo y de ponerse al frente de las cosas’.
Nos hemos equivocado. Estamos tratando la emigración con paños calientes, con una visión lastera y protectora. Estos que vienen serán, como decía Milton Friedman, clase media, y enviarán a sus hijos a buenas universidades. Friedman decía que los llevan a Harvard, lo cual en Estados Unidos es verdad. Donde tenemos el problema no es en que vengan muchos o pocos sino en el adocenamiento de los españoles, en nuestro aburguesamiento sin metas ni horizontes. Y seguos ahí, que las últas ideas que se les ocurren a los candidatos europeos no hacen sino abundar en la misma estrategia.
Ahora ya sabemos lo que pasa a Segolène cuando deja de sonreír: da rienda suelta a sus ocurrencias. La más reciente es la idea, peregrina donde las haya, de crear campos de internamiento para los parias del tercer mundo, para los del cuarto y los del quinto derecha, vigilados el ejército o los gendarmes. Me gusta más cuando sonríe que como diría Neruda, está como ausente, ensismada en su discreta belleza de madura interesante.