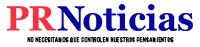“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo.” (Elie Wiesel)
Septiembre de 1971. Hace seis años que, en aplicación del Concilio Vaticano II, el gran diálogo entre Dios y el hombre se realiza en castellano. Son los años de la renovación católica.
Es la hora del recreo de cualquier día de ese mes en el patio de los Corazonistas de la calle Alfonso XIII de Madrid. Treinta pelotas Ceplástica se cruzan en el aire dirigidas principalmente por puntapiés de calzados Gorila, pero reacias a la voluntad de los pateadores; es, la de las pelotas, la mayor desobediencia que se producirá en ese recinto. En el patio, un fraile apasionado del fútbol se remanga la sotana. Al mismo tiempo el hermano Julio, abyecto admirador de la tierna belleza que desde hace años anda liberado de todo freno y ya no se encuentra en él vestigio de decencia, hace lo propio en su despacho de director. Medio bocadillo de caballa vuela de las manos de un estudiante de 5º B que, mientras camina con la cabeza extraviada en el papel cuché de Françoise Hardy que ha desaparecido de su pupitre, es objeto de la ira del etarra Pedro María Bilbao; sin tiempo a volver la cara por encima del hombro recibe un nuevo golpe en su cogote, más una andanada de observaciones sobre decencia, masturbación y ceguera que dejan herido en su orgullo a un niño con la edad de catorce. En el aula 3º C el hermano Larreina, exboxeador profesional que muestra la sintomatología propia de haber sido un tremendo encajador, golpea con rabia a un niño que una hora antes había admitido, para rechifla general, no entender el misterio de la Santísima Trinidad. Una bestia en celo, el hermano Santiago, ante la atónita mirada del profesor seglar Amalio Moratalla, busca el escapulario a dos pupilos de igual forma que un borracho incendiado de deseo manosearía un par de putas. En el aula 4º A el hermano Vicente Ugarte, sádico que sufre el embotamiento del sentido moral, amenaza a una docena de castigados que, cara a la pizarra, tiemblan esperando el impacto que con premeditada ferocidad les estampará la frente contra unos cálculos logarítmicos que no han entendido lo suficiente; el terror pide auxilio en sus ojos; cualquiera puede sentir la maloliente atmósfera: son los olores del miedo que desprende la infancia, uno de los niños siente el calor de la orina descendiendo por uno de sus muslos. El recreo acaba con no menos de 50 escolares inhalando fibras microscópicas de uralita suspendidas en el aire de un cobertizo por efecto del pelotazo de un casi gol que ha reventado la pelota contra el tejadillo; el autor del potente disparo es el hermano Gabilondo, vasco de 25 años recién llegado del colegio de Vitoria que viene envuelto en aires postconciliares por haber redactado, junto a otros siete frailes, un catecismo adaptado al lenguaje de la juventud. La bestialidad está siempre allí, en cada segundo que transcurre en ese infierno manufacturado por los hermanos del Sagrado Corazón: ese es el verdadero pan nuestro de cada día.
Es la pederastia de unos corruptores de menores practicada sin excesivo rubor por la perversión instintiva de unos animales que forma un todo inextricable. Son los efectos de una educación estricta apoyada en la disciplina impuesta mediante el castigo y la violencia como motor esencial: cualquier falta o error del alumno se convierte en el estímulo que deja al aire la locura moral que gobierna una congregación de educadores que ha convertido el maltrato infantil en hábito. Su ausencia de sentimientos no es más que la evidencia de su monstruosidad. Guantazo va, guantazo viene. ¡Inútil! ¿Usted es tonto o qué? Capón seco. ¡De rodillas! ¡Póngase de rodillas! Ahora lo levanta tirando de las orejas mientras el niño siente el desgarro en sus cartílagos. Hostia va, hostia viene. Manoseos. Sobos. ¡Fulanito, preséntese en el despacho del director! Felaciones. Violaciones. “En el Cerro de los Ángeles bebemos fe y tradición y una virgen, la Paloma, nos hace volar con alas de ciencia y de religión…” cantan unas criaturas inocentes a los que la ignorancia paterna les ha puesto en manos de un requeté de perversos desviados adoradores de traseros infantiles. “… y en nuestro nombre, ¡CORAZONISTAS!, una consigna de redención.”
En 1978, antes de abandonar la congregación, Ángel Gabilondo había abandonado la contención y disciplina que el voto de castidad impone. Ajeno al qué dirán dejaba ver su concupiscencia del brazo de una, e incluso dos mujeres, paseando por la prolongación de General Mola. Ni sé, ni puedo saber, si sufrió una crisis de fe, ni me importa un carajo. Lo que sí sé es que ese hombre que ha llegado a los umbrales de la vejez siendo tenido como un ser admirable, se pone tenso hasta lo desagradable cuando se le pregunta por su pasado como fraile. Y lo que sé, por encima de todo, es que jamás ha denunciado las atrocidades que ocurrieron allí y de las que su silencio le ha convertido en colaborador necesario de un crimen contra la infancia. Algo que no tiene ningún orden racional ni ético que lo justifique.
¿Era ineluctable la pederastia que practicaban aquellos degenerados? ¿Eran ineluctables los maltratos físicos y psicológicos? ¿Acaso Gabilondo entiende aquel crimen como la voluntad de Dios contra la que no se debe actuar? Sinceramente, no lo creo. Simplemente es mucho más fácil mirar hacia otro lado, callarse y colaborar con la animalidad humana mientras se imparten lecciones de ética aunque eso le convierta a uno en escoria moral.
Uno de aquellos niños era Pedro Aparicio, hoy director de este medio, dueño de una memoria muy superior a la mía, y a quien, a buen seguro, consta que en este relato no hay fantasía añadida. Pedro sabe, contra lo que pretenden hacer creer los aduladores del exministro de Educación, que no existe una realidad distinta a la expuesta. Ellos buscan embellecer la vida del político transfigurando una etapa que resulta abominable.
Que Dios perdone al hermano Gabilondo.
Antonio de La Española