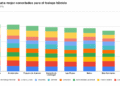En el entorno del embalse de Cenajo (Albacete), miles de jóvenes europeos bailan en los ocho escenarios que allí se han levantado, ajenos al daño auditivo producido por los 135 decibelios que alcanzan unos altavoces que garantizan el zumbido postconcierto (tinnitus). Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que ha denunciado una absoluta falta de dirección y previsión en la cadena de mando, los más de 300 agentes destinados al control del evento quedaron totalmente vendidos ante una masa hostil.
La llaman rave, pero podría llamarse también peregrinación, éxodo o retiro espiritual. Allí, en cierto modo felices y gozando la vida entre el abandono, la mugre y, en algunos casos, el amoralismo, han decidido inaugurar el calendario con una celebración clandestina, deslocalizada y autosuficiente. Una fiesta ilegal, incomunicada, sin cobertura ni tarjetas, donde el efectivo manda hasta que se acaba y entonces comienza el trueque. Comida por bebida, bebida por droga, droga por sexo. Una economía primaria y perfecta. El capitalismo reducido a su esqueleto más honesto.
Allí no hay Wi-Fi, pero hay zumo de naranja recién exprimido, lentejas comunitarias, pizzas a la brasa y un catálogo farmacológico digno de una tesis doctoral. La música no descansa: electrónica de baile en todas sus variantes —house, trance, techno, hardcore, psytrance—. Los altavoces escupen un mismo latido mecánico, repetitivo e hipnótico, capaz de convertir el cuerpo en un apéndice del sonido. No se escucha: se soporta. No se baila: se resiste. Y, sin embargo, nadie parece querer irse.
La escena es casi bíblica. Al caer la noche, columnas humanas de zombis semipordioseros —identidad elegida por quienes han decidido ser medio parias, medio marginales— emergen de coches, furgonetas, caravanas y tiendas de campaña. Caminan hacia la zona cero como si obedecieran a un llamado ancestral. Rostros inexpresivos, miradas perdidas, movimientos automáticos. No buscan diversión: buscan disolución. Su manera de actuar es coherente; supone un desprecio radical por las convenciones sociales vigentes y, en cierta manera —quizá de forma involuntaria—, están otorgando una dignidad estética a lo grotesco. El individuo desaparece en favor del grupo, y el grupo se diluye en una masa que late al unísono. El trance es el objetivo. La identidad, el peaje.
El Estado observa. Más de trescientos agentes —que no sabemos si estarán también bailando— han establecido, se supone, un perímetro que nadie sabe muy bien para qué sirve. No impiden la fiesta ni la desmantelan. Tampoco intervienen de forma decisiva. Vigilan, contienen, esperan. El mensaje es claro: mientras no haya muertos, todo es gestionable. Hasta el momento solo consta un herido por autolesiones, convenientemente trasladado al hospital de Hellín. El orden público convertido en gestor de eventos ilegales. La autoridad como figurante. Don Miguel Juan Espinosa, subdelegado del Gobierno, afirma: «Sí se han levantado bastantes actas por tenencia de drogas». «Quizá no se vayan de rositas».
La rave es antisistema por definición: ilegal, autogestionada, sin permisos ni patrocinios. En otros países, las raves están protegidas por el Estado. Lo que antes era subcultura ahora es cultura. Es el simulacro perfecto de libertad: nadie manda, nadie cobra entrada, nadie responde. Durante unos días se suspende la ley y se ensaya una comunidad alternativa que funciona a base de ruido, sustancias y una camaradería tan intensa como efímera. Un paréntesis donde todo parece posible porque nada importa demasiado.
Pero no confundamos el decorado con la profundidad. No hay revolución en bailar cinco días seguidos al ritmo de una base infinita. No hay subversión en huir del sistema para reproducirlo en versión precaria. Incluso aquí aparecen jerarquías, violencias, abusos y conflictos. Incluso aquí alguien controla el sonido, alguien reparte, alguien decide. La utopía dura lo que dura el colocón.
La música —ese martillo neumático emocional— no busca el goce estético sino la anulación. El volumen no invita: somete. El cuerpo aguanta decibelios imposibles y horas interminables de repetición porque ha sido entrenado para ello. Porque ya no distingue estímulo de agresión. Porque ha aprendido que sentir demasiado fuerte es mejor que no sentir nada.
Y, sin embargo, el espectáculo resulta inquietantemente coherente con el mundo que lo rodea. Una generación criada entre crisis, precariedad y discursos vacíos encuentra refugio en una experiencia extrema que promete comunidad, presente absoluto y olvido. No hay futuro en la rave, solo un ahora interminable. No hay proyecto, solo resistencia física. Aguantar. Seguir. No pensar.
¡DANZAD, DANZAD, MALDITOS!
Las autoridades temen que el frío, la lluvia o el cansancio provoquen una tragedia. No les preocupa el fondo del asunto, solo el titular. Mientras tanto, se lanzan piedras, se tensan los límites y se estira la cuerda. Todos juegan a lo mismo: mirar hacia otro lado sin perder el control del todo.
La big fucking party no es una anomalía. Es un síntoma. Un espejo grotesco en el que se refleja una sociedad agotada, que ya no cree en nada pero todavía necesita rituales. Que ha perdido la fe en el progreso, pero no en la evasión. Que confunde libertad con ausencia de reglas y comunidad con amontonamiento.
Cuando todo termine, quedarán el barro, los restos, el silencio. Cada cual volverá a su vida, a su pantalla, a su trabajo inestable o a su vacío privado. Y el sistema seguirá intacto, agradecido incluso, porque durante unos días la rabia se canalizó en baile y no en conflicto real.
Quizá de eso se trate todo: de permitir pequeñas zonas de descontrol para que el orden general no se vea amenazado. De conceder la ilusión de la fuga para que nadie intente escapar de verdad.
La rave acabará. La resaca pasará. El ruido se apagará.
Y entonces, cuando vuelva el silencio, será interesante ver qué queda cuando ya no haya música a la que agarrarse.
Porque ahí, exactamente ahí, empieza el verdadero problema.
Si me dieran a elegir entre una sesión de reguetón y la rave, sinceramente, elegiría la muerte.