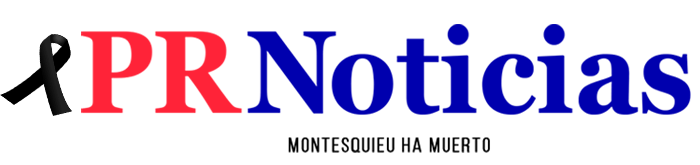Para cualquiera que sea sensible al infortunio ajeno causa extrema aflicción el estudio presentado por la Obra Social La Caixa, que nos arroja a la cara la situación más desesperanzadora de nuestro país: uno de cada tres niños españoles se encuentra en riesgo de pobreza (una ratio que nos coloca en cabeza de la clasificación del fracaso consumado de los países europeos). Lejos de una visión novelesca de la vida, el entendimiento objetivo nos dice que la pobreza ni sublima ni enaltece a la persona, más bien por el contrario, la insensibiliza y la envilece.
Así este balance de la derrota son tres millones de niños para quienes la vida supone un ahogo inadmisible. Tres millones de criaturas inocentes y sus trescientos millones de necesidades elementales, que en su mayoría no pueden ser cubiertas, y que las condenan injustamente al pesimismo existencial por encontrarse consustanciadas con la pobreza, cuando resulta de elemental justicia que todos los niños merecen las mismas oportunidades. Pero para ellos, que están ahogándose en un remolino del que resulta casi imposible salir, la única justicia que les administran es la parcialidad del fracaso económico paterno, la sinrazón de la adversidad obligada y la injusticia de la infelicidad de sus familias. Estamos borrando sus sueños y, por tanto, eliminando su fantasía, los hemos mutilado con el deterioro emocional que supone saberse hijos de un dios menor condenados a la amargura de ver en otros una vida distinta y menos sufrida que la suya. Pero además, todo este desafuero va destinado a alimentar futuras consecuencias sociales, pues es evidente que el cañón que dispara la delincuencia es el estado de necesidad.
Sería injusto localizar el origen de este delito de lesa humanidad en la exclusividad de la inoperancia política de la Administración actual, pues estamos ante una realidad preexistente. Durante el nefasto tándem del bigote y la ceja –la década dorada dijeron- aunque se pregonara otra cosa; España no iba bien, era un globo de delirio engordado por los vientos de una economía ficticia y aunque creció y creció de forma desmedida, el grueso de tanta riqueza se acumuló en las arcas de las grandes fortunas con el consiguiente resultado de un aumento de la desigualdad. Luego, en manos de la torpeza del gurú de las políticas sociales de chichinabo, estalló la burbuja y se alcanzó a triplicar el número de pobres en tiempo record, condenando a uno de cada diez niños a la pobreza extrema. Por supuesto que el benefactor de lo inútil ni consolidó la protección social, ni aumentó la proporción del gasto del PIB.
Sostenía Confucio que donde hay pobreza no hay justicia. A nadie se le escapa que este Gobierno, empecinado en su terco modelo de la estabilidad fiscal, ha despreciado la justicia social en un acto calculado, sabiendo que la política de austeridad a costa de la reducción del déficit y la desorbitada inyección de fondos públicos en la banca, lejos de suponer crecimiento sólo podía originar mayor desigualdad y penuria. Las subidas de impuestos y la reducción del gasto en políticas públicas y en prestaciones sociales han generado un coste desmedido para el equilibrio de riquezas.
Que distante queda el ministerio de nuestros dirigentes del primer mandamiento de Confucio para todo hombre de gobierno: “Amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana”. A este punto, no seamos ilusos y no esperemos que suceda nada que no haya sucedido antes, no habrá respuesta de estos negociantes del Estado porque siendo usufructuarios de esa economía que imponen (por efecto de las puertas giratorias) gobiernan contra los intereses de la mayoría. Tan previsibles son que todo lo más que cabe esperar es que apelen a la jodida demagogia del halago al sacrificio ciudadano, mostrando una vez más su preocupación artificial tras la que esconden la frialdad suficiente para, de forma desalmada, negarse a abrir los comedores escolares. Son sepultureros de la alegría infantil sumidos en una modorra onírica inducida que les facilita no reconocer el daño irreparable que están causando al país que habitan y a la gente que gobiernan. Entre ellos hay un denominador común; todos son corazones inconmovibles que sienten idéntico desprecio por los más vulnerables.
Y qué decir de sus palmeros, hasta el vómito me agarra la charlatanería de los politólogos, son rabadanes a sueldo cantando los aleluyas macroeconómicos cuando hasta el más limitado de entendimiento sabe, que estamos en el embudo que lleva hacia una sociedad dual de ricos y pobres, con la resultante aniquilación del paraíso de la clase media. La pobreza infantil es el reflejo de los estertores de un modelo social a punto de extinguirse, es el último aviso del fin del bienestar y es la certeza de la vuelta al establecimiento de las jerarquías forzosas de amos y esclavos, de jefes y servidores.
Hay verdades tan intolerables que no llegamos a aceptarlas nunca aunque ello suponga una traición permanente a nosotros mismos, no debemos admitir ese quebranto a la lealtad propia, estamos obligados a rendir respeto a la humanidad por un simple hecho de pertenencia. Basta ya de encogernos de hombros como si fuéramos autómatas insensibilizados, porque no son los políticos los únicos autores del crimen, la responsabilidad es de la sociedad en general, de esa mayoría instalada en la resignación, en la indiferencia, en la pasividad y en la absoluta renuncia que subsistimos adaptados a las circunstancias con la vaga esperanza de que las cosas se arreglarán por sí solas, y no es así. Debemos sacar el pundonor suficiente para acrecentar nuestra rebeldía contra esta barbaridad. Necesitamos un cambio moral, porque las cosas se pueden y se deben cambiar desde dentro de acuerdo a las normas éticas del inconformismo.