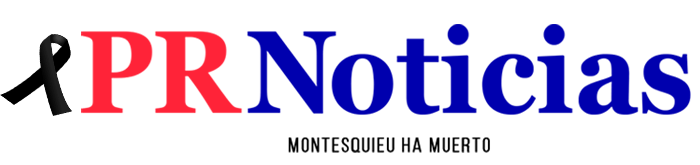“Vamos a sopesar la ganancia y la pérdida al elegir cruz (de cara o cruz) acerca del hecho de que Dios existe. Tomemos en consideración estos dos casos: si gana, lo gana todo; si pierde, no pierde nada. Apueste a que existe sin dudar”. (Blaise Pascal)
Pascal se refiere al concepto judeocristiano de Dios, pero lo mismo valdría para Alá, y el paraíso de placeres mundanos que el Señor de los cien nombres, promete como recompensa póstuma a todas esas bestias ávidas de sangre que, no teniendo nada que perder, intentan imponer al resto su extraña manera de entender los asuntos terrenales.
La superstición tuvo como consecuencia la sucesión de espantos que su barbarie produjo hace unos días. Tres golpes de la bestialidad de una religión que, una vez más, demostrando su concepción inherente a la violencia, nos trae la pesadumbre que retuerce el alma del humanitario como veneno al estómago y cuestiona, contra la opinión del laicismo más pervertido, si la creencia en una entidad suprema supone un problema irresoluble para nuestra civilización. Sostener la reducción de las religiones a la simplicidad de lo personal, a fin de negar una trascendencia social que tiene consecuencias desastrosas, es negar una realidad tangible.
Es en ese sentido no podemos dejar pasar inadvertidas las palabras de fariseísmo recalcitrante que pronunció Mariano Rajoy: “La lucha contra el terrorismo nada tiene que ver con las creencias religiosas, sino con el fanatismo”. Eso fue toda su ocurrencia para, interesadamente, intentar desligar causa y efecto. Sólo faltó que en su discurso apaciguador de palabras vacías nos dispensara las bondades del Corán. Por fuerza y por fortuna, el escepticismo en la integridad de su persona crece en idéntica proporción al descredito que produce su falta de elocuencia. Enfrentar la verdad es una cuestión de conciencia, pero el pragmático Rajoy prefiere no cuestionar la religión de sus principales clientes en el negocio de la venta de armas, hermanos del rey emérito, que en tiempos no muy lejanos fueron piratas saqueadores de barcos y recogedores de bostas de dromedarios, y hoy son los financiadores de la masacre de un puñado de turistas que, al fin y al cabo, no eran nadie y ya están muertos. En definitiva, la postura del presidente no es más que la de un mero mucamo de la doblez de Washington y de sus principales socios europeos.
“No hay quien pueda evitar su decreto, ni quien pueda retrasar su decisión, y no hay quien predomine sobre su orden”. Así describió a su deidad el piloto celestial suní Abu Yafar Al-Tahawi, aunque cuando uno lee su semblanza de hace más de mil años no pueda pensar en otra cosa que en una profecía referida a Estados Unidos: país que durante décadas ha impuesto a su antojo el único orden conocido en el mundo árabe desde el fin del Reino de Granada. Una autoridad forzada en base a una secuencia de intrigas, arbitrariedades, atropellos y guerras por la necesidad de apoderarse de los hidrocarburos y la conveniencia de remodelar Oriente Próximo en favor de la seguridad de Israel. Ahora, abandonando su imaginaria cruzada contra el terrorismo, los estadounidenses han vendido su alma al puto demonio a cambio del petróleo saudí y en beneficio de la salud de una economía que necesita las cuantiosas inversiones que las sanguinarias tribus beduinas hacen en suelo americano. Tanto en América como en Europa, todo se hace mirando hacia otro lado, con igual hipocresía con la que Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí financian los grupos terroristas y desde sus mezquitas y medios nacionales llaman a la yihad glorificando las razzias contra el hereje, el apostata o cualquier infractor de la ley islámica. Pero sobre todo, claman contra el caos de occidente: ese otro mundo poblado de demonios extranjeros.
Probablemente nuestra creencia en un ser supremo sea algo consustancial a nuestra naturaleza antes que un producto cultural. Quienes hemos elegido lo sagrado a lo profano como modo de entender la vida, deberíamos ir pensando en la conveniencia de encontrar otra idea de Dios que nada tenga que ver con la de un administrador de huríes o la representación cristiana de un justiciero acomodador de destinos en el más allá. Tendríamos que dejar de pensar que India es tierra santa o Jerusalén el centro del mundo. Hay que abandonar la superstición de todos los ismos que someten la razón al compromiso emocional, y rechazar de plano ese abrir las puertas a la impudicia que practican quienes echan fichas a la nauseabunda violencia, que ejerce el mundo elemental de la religión para mayor gloria de un Dios secuestrado.