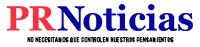Comenzó hace veinte años mezclando la ca de tera más pura, con una melaza dulce y viscosa (como su sudor), que hacía que las hiperlipemias de los consumidores llegasen a rebosar enca de sus camisas. Su delantal era repugnante y expelía un hedor insotable, mezcla de los chanchullos y el roce de la pasta con sus churretosos tirantes. Era mi amigo Aldo Francesco Torpedo, conocido restaurador que pasase a mejor vida la acumulación de grasas poliinsaturadas en su foiegrásico hígado.
Y, hace unos días me pedía uno de mis hijos que le acompañase a tomar una hamburguesa en un nuevo local del barrio, que curiosamente se levanta sobre las cenizas del de mi ‘amigo' el florentino Torpedo. Las autoridades lo saben, y eso nuestra delgada y recordada ministra decía a las organizaciones colegiales, a la médica y enfermera principalmente, que cuidasen, en las dietas de los niños, la ingesta de dulces elaborados y grasas de difícil disolución. Y así se hizo.
La hamburguesa, si está preparada manos honradas y expertas, es un lujo y un ‘bocatta di cardinali'. El Hamburguesero es historia y sus historias se escuchan como las de aquel Grenouille de Suskind, que confundía el hedor de la muerte, con la belleza y sutileza de púberes, a las que en lugar de pedir el teléfono y admirar, mató. Pero, ya sabemos, no hay peor muerte que la buscada mano propia… ¡Coño como Onán, como el Hamburguesero! No, nene, no… las hamburguesas no hablan…
Juega al TRÉBOL de la ONCE…
Pedro Aparicio Pérez